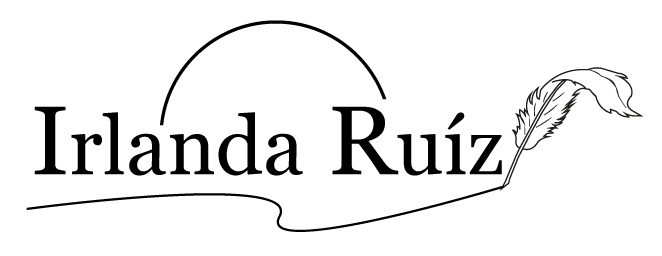Dedicado a todas las mujeres que se han levantado del suelo y han vuelto a amar
Una mañana de primavera, el reloj marcaba las 7 a.m. La luz dorada del sol naciente se filtraba suavemente por la ventana, tiñendo la casa de calidez. Mis hijos ya estaban en la escuela, los de mi pareja en el trabajo. En el aire flotaba el aroma reconfortante del chocolate caliente. Dos tazas humeaban sobre la mesa, dulces y cremosas. Sorbo tras sorbo, la mía estaba por vaciarse.
Mientras compartíamos ese momento, comenzamos a organizar las tareas del día. Mi mente ya se sentía saturada por las múltiples responsabilidades. Me sentía abrumada. Entonces, él añadió una más: que cocinara su comida favorita. Al saber que no tendría tiempo, le propuse que pidiéramos a su hija que la preparara. Esa sugerencia fue la chispa que encendió su frustración mal contenida, y la transformó en ira. Su rostro se endureció; vinieron los gritos, los gestos de desprecio, y finalmente, las palabras que todavía resuenan: —Ni eso eres capaz de hacer.
Mi cuerpo se tensó. Me puse de pie, tomé la taza. Una última gota de chocolate, diminuta e inofensiva, cayó sobre su computadora. Un accidente. Pero para él, fue una afrenta imperdonable. Me miró con los ojos desorbitados. Se acercó violentamente, me tomó con ambas manos por el cuello de mi camisa de estar en casa, y con una mezcla de rabia y desamor, comenzó a sacudirme. Perdí la cuenta de las veces que lo hizo. Perdí el equilibrio y caí al suelo, sola, en un silencio helado.
Me quedé inmóvil. Cerré los ojos, como si hacerme invisible pudiera salvarme. Escuché un portazo, luego el motor de su auto alejándose. Ya no había nadie. Abrí los ojos. No salían lágrimas. Solo había confusión. No sabía qué hacer ni a quién contarle. Me sentía avergonzada, culpable, desorientada.
Recibí atención médica. Me examinaron, me prescribieron tratamiento. Alguien me preguntó qué había ocurrido. Y para entonces, varias personas ya sabían. Me brindaron apoyo. Alguien me alentó a hablar con la verdad. La policía vino. Di mi declaración. El oficial redactó un informe. Pero decidí no presentar cargos. No buscaba venganza ni quería perjudicarlo. No tenía cabeza para eso… o quizás aún estaba minimizando lo que él había hecho.
Días después, acompañada por una psicóloga, volví a la casa para recoger mis pertenencias. Ella intervino con profesionalismo, y nos confrontó a ambos: —¿Qué sentiste al verla en el piso? —le preguntó. —No quería que se volviera a levantar. Su voz me molesta. Ya no la quiero. Ya no la amo —respondió él.
Yo no había querido ver lo que ahora decía en voz alta. Pero sus actos ya lo habían dejado claro. Yo simplemente estaba en negación.
Meses después, volvió a buscarme. Se arrodilló y me suplicó otra oportunidad. Y yo, aún herida, lo acepté. Durante un año todo pareció calmarse. Pero pronto noté cómo volvió a anularme, a minimizarme, a apoderarse de mis ideas, de mis palabras. Sabía muy bien hacia dónde iba todo eso. Rompió sus promesas, traicionó sus juramentos de cambio y lealtad.
Con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, di un paso firme hacia mi libertad. Aproveché un día en que él estaría fuera todo el día. Tomé lo esencial… y crucé el umbral para no volver jamás.
Tiempo después, volvió a contactarme. Me dijo que reconocía sus errores, que había fallado, que no entendía muchas cosas de sí mismo, pero que deseaba reparar el daño. Me ofreció ayuda legal para resolver mi situación migratoria. Vi honestidad en sus palabras, al menos por un momento, y acepté. Pero, una vez más, el compromiso quedó inconcluso. Se mudó de ciudad, comenzó otra relación. No sé qué le molestó tanto, pero empecé a recibir llamadas agresivas, llenas de acusaciones y amenazas. Dijo que dañaría a mi familia… aquí y fuera del país.
Han pasado varios años. Y hoy puedo decir que ese episodio no solo sacudió mi cuerpo, también despertó mi alma. Fue el punto de quiebre que marcó el inicio de mi verdadero camino.
En medio del silencio, secando mis lágrimas, le hablé a Dios. Le pedí que me mostrara un camino. No sabía cómo respondía Él… pero ese mismo día recibí una llamada de mi madre. No nos habíamos visto en veinte años. Disimulando mi dolor, le dije que estaba bien, que pronto la sorprendería. Ella me dijo: —Debes confiar en Dios.
Esa noche soñé una batalla en el cielo: dos espadas se cruzaban. Un ángel vencía a un fantasma, que huía despavorido. Al despertar, me pregunté quién era ese ángel. Supe que era el Arcángel Miguel. Y comprendí: ese era mi mensaje.
Un día me descubrí sonriendo. Ya no dolía. Ya no lo pensaba. Volví a cantar, a disfrutar de las cosas pequeñas. Y entonces llegaron las grandes: oportunidades, regalos, viajes. Y finalmente, el tan anhelado abrazo con mi madre, veinte años después. Mi situación migratoria se resolvió. Mi vida personal y profesional floreció.
Desde entonces, la vida me ha regalado cosas maravillosas: materiales, emocionales, espirituales. Y he aprendido a elegir con sabiduría a las personas que me rodean.
Supe hace poco que mi exesposo ha vuelto a esta ciudad. Saberlo no me provocó ninguna emoción. Hoy tengo relaciones sanas, con personas afines a mis valores, mis creencias, mi paz. Él ya no pertenece a ese mundo. Lo respeto, porque es parte de mi historia. Pero yo elegí avanzar. Tomo lo que me corresponde —lo bueno y lo malo—, y lo dejo ir. Ese capítulo está cerrado.
Hoy, lo que viví es solo eso: historia. Y no solo no me destruyó, sino que me regaló la oportunidad de renacer. Me dio herramientas, me dio coraje. Me mostró quién soy.
Hoy, abracé mi vida… y volví a amar. Y en los ojos azules de quien me ama, veo reflejado el mío. Y sonrío.